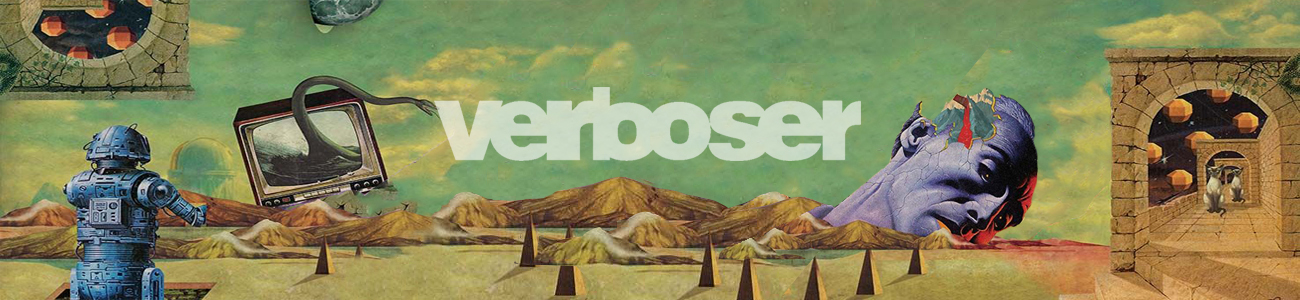La poeta Valeria Román conversa sobre la escena poética local y la incertidumbre del sector cultural en tiempos de cuarentena.
Alessandra Díaz
Una poeta que representa una nueva generación que sobresale por la energía característica de su juventud. Valeria Roman, estudiante de filosofía de la UNMSM y poeta galardonada con el premio José Watanabe 2018, por el libro Matrioska, no solo irrumpió en la escena poética local como una de las voces más jóvenes de la poesía peruana -publico su primer libro a los 17 años-, sino también por la fuerza de sus ideas, y su posición crítica frente a lo que acontece actualmente. Enmarcada en una generación que ve con preocupación la realidad del sector cultural en nuestro país y el camino que va forjándose: “El momento en el que veamos que la cultura esté desamparada, es cuando vamos a tener que decir basta, porque también los artistas estamos desamparados: no tenemos garantías”, señala.
—¿Cómo afectará esta situación a la escena cultural, tomando en cuenta que el sector cultura es el que menos legislación tiene y las consecuencias repercuten de forma general?
Muchas veces el arte ha sido bastante maltratado en nuestro país a nivel de políticas; considero que, en estas circunstancias, en las cuales las personas han necesitado recurrir al arte por un tema recreativo, podemos notar el gran valor sociocultural que tiene; sin embargo, también notamos la precariedad en el que se encuentra actualmente; y que ha demandado que muchos y muchas veamos la manera de reinventarnos. Hay gente que realmente trabaja y vive del arte, y tiene que replantear su trabajo para poder continuar y tener un ingreso. Todos ellos merecen un reconocimiento y protección como trabajadores, porque son parte de la producción nacional.
—Sucede, por ejemplo, con las editoriales y librerías independientes que ahora están apostando por plataforma virtuales.
En el sector editorial, hay esta idea de pasar a la virtualización, algo muy en vanguardia, y ciertamente resulta necesario explorar estas plataformas, pero de alguna manera u otra lo que se está haciendo es pasar a la virtualización sacrificando otro tipo de sector, eligiendo quién puede sobrevivir y quién no. Se quiere que las editoriales sigan en pie, pero no hablamos de cómo el sector de la imprenta o de librerías es tan importante. Nos estamos viendo como una serie de cadenas que no están conectadas. Todas las personas involucradas en la cadena de producción tienen derecho a ser protegidos en este contexto.
—Este tema de comprar contenidos culturales de forma virtual es un tema nuevo y con poca acogida y puede tener que ver con la idea de no considerar al arte precisamente como un trabajo.
El arte tiene una función educativa, tiene una política, tiene dimensiones bastante complejas y por tanto no puede ser considerado un trabajo menor. No deberíamos estar hablando de trabajos secundarios o menores. Son trabajos que por mucho tiempo se vieron como accesorios y precarios. De toda esta situación, lo que tenemos que rescatar es que la organización del trabajo y nuestra organización de vida han sido erróneas y esto tiene que cambiar. Recién estamos viendo la dimensión de toda la cadena productiva, de la función de cada persona: solo cuando todo ha tenido que parar; y con el arte tiene que ser igual.
—Esto de la tensión es relevante, realmente estamos viviendo un contexto inimaginable.
En medio de toda esta precariedad es difícil concentrarse. Todos estos discursos de productividad o “tiempo libre”. Si lo pensamos bien, hay gente que puede hacerlo, pero hay gente que no. Este es un cambio de estado mental terrible y no se le puede exigir a todo el mundo que se adapte. Este mandato de la productividad constante es una muestra de cómo el trabajo ha tomado las riendas de nuestras vidas. Si hay algo que podemos rescatar de todo esto, y no digo lo positivo, porque ciertamente esta no es una situación positiva, pero si tendríamos que sacar una lección de lo que está sucediendo, es que nuestras formas de vida han sido absurdas por mucho tiempo y necesitamos parar.
—En tu caso particular, ¿cómo ha afectado tu proceso creativo las medidas de cuarentena?
Generalmente, cuando trabajo un texto, tengo una idea, una ráfaga. Escribo y no importa lo que salga, luego lo dejo, y finalmente lo corrijo. Es como tener un martillo y un cincel y darle varias veces hasta que esté bien. No es que tenga un horario para escribir o que apenas me siente y salga la idea. En estos momentos, no he podido escribir mucho. Recuerdo que Victoria Guerrero me pidió un texto para la antología Y Durará un Encierro, que armó con Anahí Barrionuevo, y eso es lo único que he podido escribir, y estamos hablando del inicio de la cuarentena. Hay varias cosas de por medio: la tensión de no saber qué va a pasar mañana, la universidad, el ciclo que es un desastre, enfermarse, etc.
—Un problema que afecta a la población en diferentes niveles…
Esta situación nos trae dos cosas: primero, sin libros, sin cine, sin música, mucha gente en la cuarentena no solo estaría aburrida, sino estarían en un cuadro de ansiedad o depresión terrible, porque no habría más que el trabajo. Y, por otro lado, las políticas sobre la promoción de la cultura y los derechos de los trabajadores del arte también tienen que ser reformados y vistos ya como algo importante. Han salido iniciativas muy rescatables como transmisiones y conciertos en vivo, pero es algo que se puede mantener hasta cierto momento, no representa el trabajo que hay detrás de un concierto o recital en vivo.
LA ESCENA POÉTICA PERUANA
Aún no queda claro a qué refiere específicamente el término “escena poética peruana”, pero en palabras de Valeria “sea lo que sea que signifique la escena” se tiene claro que hay autores peruanos que no son publicados o no forman parte de los contenidos de los libros de historia y eso tiene una razón. El espacio puede tornarse como accidentado e impenetrable para aquellos desconocidos o desapadrinados, pero eso no ha evitado que Valeria Román ingrese como una de las escritoras más relevantes del medio.
“Cuando empecé a publicar lo hacía por internet principalmente. Había un grupo en Facebook que se llamaba Los Perros Románticos, que era una red de poetas a nivel internacional hispanohablantes donde conocí a los chicos de Sub25. Estaba Luna Miguel y ella curaba una antología virtual en Tumblr que se llamaba Tenían 20 años y estaban locos, en referencia al verso de Roberto Bolaño. A partir de eso empecé a publicar en revistas virtuales, y fue en ese momento, que empecé a conocer colectivos en Perú, entre ellos Mutantres, Sub25 y a Roberto Valdivia (director de Sub25). Comenzamos a juntarnos, hablar, conversar de poesía. Y fue cuando empecé a publicar; me invitaban a eventos a recitar, etc.”, cuenta un poco Valeria.
—Has tenido una incursión en la poesía a temprana edad, ¿cómo percibiste el espacio poético al iniciar?
La dinámica en un recital es simple: tienes al poeta viejo y estás alrededor de él, y tienes a los poetas menores. Los menores tenemos que leer siempre antes del viejo y hacerle los honores a él. En cierto modo, es una dinámica paternalista que en los espacios de cultura no debería haber. Un espacio bastante libre no debería tener este tema de respeto, es bastante ilógico.
Desde Sub25, nosotros sabíamos que, si yo mandaba en ese momento un manuscrito a Paracaídas, Lustra u otras editoriales; o bien me iban a cobrar o no me publicaban, porque aquí para publicar necesitas dinero y tener un nombre. Es lamentable que poetas jóvenes tengamos que pagar un derecho de piso, y forjarnos un nombre para ser respetados. A nosotros nos ven como poesía residual. ¿Tengo que tener 40 años para tener un libro decente? Es desalentador para quienes comienzan, teniendo en cuenta que la poesía, en sí, no le importa mucho al Estado. No hay incentivos. Los concursos son bastante reducidos.
—Los colectivos que conforman la propuesta poética nacional se caracterizan por ser bastante dispersos, donde las relaciones se ven marcadas por disputas hasta personales
La gente se toma muy personal las cosas. En estos espacios, existe esta noción de que los artistas somos personas de otro mundo, con otro tipo de nivel. Una crítica es un golpe al ego. Nosotros solo somos productores como cualquier otro tipo de producción. No tiene nada que ver con nuestra condición de seres de otro mundo. De por medio, siento que hay un debate teórico sobre la poesía. Tenemos una tradición que debe ser leída en contrapunto a lo que se ha producido.
Es rescatable la labor de ciertas personas en temas de gestión cultural, difusión, etc. El hecho de problematizar, cuestionar ciertas cosas, traer del olvido nombres de poetas que no están en libros de literatura. Son este tipo de cosas las que siento que pueden terminar en otro tipo de políticas, no solo en la escena sino de cara a otros espacios, como audiovisuales, música, artes plástica, entre otros. Hay puentes ahí.
Valeria Román Marroquín (Arequipa, 1999) es estudiante de Filosofía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha publicado los poemarios feelback (Paracaídas, 2016) y Matrioska (APJ, 2018), y las plaquetas kriegszustand (auto-editado, 2017) y angst (Colección Underwood, 2018). Ganadora del Premio Nacional de Poesía José Watanabe Varas 2017 y el Premio Luces 2018 en la mención de “Mejor libro de poesía”.